LA RISA COMO FUNDAMENTO
(extracto de un articulo publicado en la revista Cinestudio,en 1969)
Por Adolfo Bellido
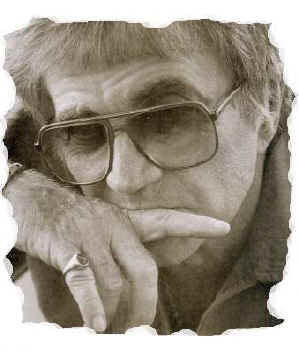
Me gusta que la gente ría, que todo el mundo ría, que estén contentos,
que todos estemos contentos
Peter Sellers en El guateque
(...) La
primera película de Edwards conocida hoy gracias al programa “Sesión de
noche” de TVE muestra bastantes analogías con Mi
hermana Elena, de Quine, de la que Edwards fue guionista y ayudante de
dirección. El esquema cómico musical es muy parecido. Sin embargo el
desequilibrio del filme, titulado por TVE, como Venga
tu sonrisa,1955, es total. Por un
lado aparece el musical (género, como todos, que ama Edwards pero que no domina
como tal), por otro la comedia pura. Y la comedia domina al musical en cuanto
Edwards parece dispuesto a negarse a vivir el musical en si mismo, en su pureza.
Sí, hay música, está la alegría de la música, pero falta el aliento cómico
en cuanto no se muestra en función
directa de la música. Cuando eso no ocurre, el ritmo de comedia, o la propia
película, parece agotarse. Venga tu
sonrisa se mueve en una tierra de nadie, con una historia vulgar y unos números
musicales muy pobres. Quedan algunos atisbos, que presagian al posterior Edwards
como ocurre en su cuidado final y en algunos momentos de humor. También el
ritmo propio del director (progresión y tiempos muertos) que alcanzará su máximo
esplendor en posteriores obras. La seguridad en la narración mostrada en esta
historia de un chico (Frankie Laine) que quiere ser cantante es un precedente de
su posterior obra.
(...)
El cine de guerra no es tomado por Edwards como un juego (actuó como figurante
en diversos filmes bélicos), pero en ¿Qué
hiciste en la guerra papi? parece, inconscientemente, tomarlo como tal (¿o
ya había ocurrido antes en Operación Pacífico?).
Pero, acaso, no tendrá todo un sentido más concreto: presentar lo absurdo de
la guerra, el ridículo sentido del deber y del heroísmo. La tesis del filme
parece clara. La guerra no es algo dulce. Todos se aprovechan de unos
determinados estados de ánimo. La guerra aparece en manos de Edwards como un
caos donde unos y otros (todos los ejércitos contendientes) caminan sin
sentido, sin saber cuál es su situación, ni dónde se encuentran. Edwards
monta su película de manera corrosiva, aunque le falle su propensión al chiste
fácil, heredado de los primeros (y luego posteriores) Clousseau.
La guerra no es
sino una caricatura, un juego de buen humor en el que se permite jugar con algo
tan triste, cruento y terrible como puede ser una matanza entre seres humanos.
La trama, el tono desenfadado del relato se une a una especie de mirada
desmotivada y lejana con la que ridiculizar a los personajes. Es como un cuento
contado en clave para mayores. ¿Qué pasó en aquella guerra del pasado? ¿Cuántas
condecoraciones recibiste? Las mil batallas de los padres o abuelos cebolletas
muestran la inutilidad de unos hechos, la otra cara del heroísmo, el afán por
pasar y huir de un infierno.
La película
jugando (como en sus obras anteriores) con el tópico al que constantemente da
la vuelta (igual que ocurría en Vacaciones
sin novia u Operación Pacífico)
termina al final por subirse al carro –incomprensible- de un incoherente afán
patriótico que desvirtúa la primera de las premisas planteadas. Hay otro
error: Edwards, amante de las fiestas, convierte la guerra, en gran parte del
metraje, en una fiesta más donde unos y otros (ni amigos ni enemigos
simplemente seres humanos –mientras no aparecen los alemanes-) tratan de poner
en práctica (en escena) de la mejor manera posible la forma de
“representar” la guerra. Un juego dentro de otro juego. La falsedad y la
realidad. Los actuantes y los espectadores. Un decorado en el que transcurre la
farsa ante el arrebato de los habitantes del lugar. Se juega a la guerra como
los niños emulan batallas de forma incruenta. Pero, esos juegos implican una
propensión a una determinada forma de actuación: una especie de adicción
inconfesa.
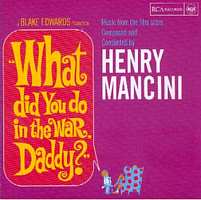 Hay
excelentes secuencias como la que presenta la toma de pueblo silencioso reunido
en... un improvisado campo de fútbol. Y, como es normal, en Edwards una extensa
galería de personajes en los que priman las contraposiciones. Cómo homenaje al
cine cómico, si no lo fuera todo el filme, habrá que citar a la pareja (las
parejas tan queridas de Edwards) de los dos ladrones.
Hay
excelentes secuencias como la que presenta la toma de pueblo silencioso reunido
en... un improvisado campo de fútbol. Y, como es normal, en Edwards una extensa
galería de personajes en los que priman las contraposiciones. Cómo homenaje al
cine cómico, si no lo fuera todo el filme, habrá que citar a la pareja (las
parejas tan queridas de Edwards) de los dos ladrones.
Lo sofisticado
de la historia se presta a la clarificada visión del cine de Edwards, y de la
comedia en general, donde nada es lo que parece: falsos italianos con uniformes
americanos o viceversa. Toda la primera parte del filme posee un ritmo
endiablado ante la gran acumulación de “gags”. No es un ritmo ascendente,
al estilo de la comedia clásica, el que se propone Edwards ya que “aquello”
comienza como un terremoto –de acuerdo a la definición de De Mille-
para ir a más. Desgraciadamente hay un instante, ya a partir de la
segunda mitad, donde el sentido abrumador de las imágenes se hace cansino y
repetitivo. Es difícil mantener tal ritmo, centrado en un guión equiparable o
simétrico en cuanto a su estructura: llegada de los americanos al pueblo,
llegada –hacia la mitad- de los alemanes.
Fiesta tras
fiesta en la guerra y en la paz los personajes, buscadores incasables de amor,
brindan con champagne (se ha llegado a hablar de su cine, en términos
despectivos, como el representante de “la metafísica del champagne”), o se
disponen a pasárselo lo mejor posible, aunque todo su estado de animo se
estructure desde el propio equivoco.
Si varias fiestas jalonan sus filmes, en uno todo él será una fiesta. Será el caso El guateque, la historia –simple y compleja- de una fiesta de principio a fin, en tiempo real: un equivoco lleva a un personaje a un mundo de sofisticación que desconoce y en el que no es más que un extraño. Una película de dos horas que presenta la fiesta total, ruidosa, sofisticada y absurda que sólo las gentes de Hollywood pueden ofertar. El hindú Sellers, que con su ansia de protagonismo se ha “cargado” una película, es admitido –aunque equivocadamente al querer ser desechado, eliminado de Hollywood- en un mundo incómodo, intratable, de una fiesta para los seres que hacen cine. El mundo del cine no es claramente el mundo que representa la pantalla. Es otro mas amargo (los productores, los pobres figurantes, los aprovechados...), más duro.
No hay más a
lo largo y ancho del filme que una fiesta. Y, en esa fiesta, prodigio de
sencillez y sofisticación, se pasa revista a un mundo de falsedad, dormido en
su orgullo. El comienzo de la película es antológico: la parodia de Gunga
Din demuestra la mentira de un
cine basado en el tópico y en el dinero. Un actor figurante que quiere ser más
que eso, que no entiende por qué hace mal las cosas. Ya en estos primeros
momentos se produce la comparación entre lo sencillo y lo complejo. Todo ello
antes de los letreros de crédito. Lo demás va a ser una continuación, una
progresión y una conclusión. Apoyarse en lo mismo para proceder a minar todo
un universo de mentiras, de falsas adulaciones, que curiosamente es el del cine:
reflejo a si mismo de manipulaciones y mentiras.
Sociedad
carente de valores, donde las gentes actúan y viven de acuerdo a unos propios
intereses. La fiesta es el contacto para llegar a tal o cual sitio, para
encontrarse con unos personajes idénticos, y tan falsos, como ellos mismos.
Todo es como una parodia de la propia vida o de unos incongruentes seres como
ese vaquero petulante, endiosado, sin el más mínimo cerebro. Reflejo y
existencia de alguien típico de una sociedad en pleno declive.
Frente a esa
sociedad, como en gran parte del cine de Edwards, aparece alguien distinto, un
ser puro, honesto, aunque esté fuera del mundo que no entiende. Nadie mejor
para representarlo que Sellers, el Clousseau desclasado, siempre intentando
agradar, hacer bien las cosas, pero chocando siempre contra la realidad
aplastante. Un ser, aquí, sencillo, procedente –no casual- de otra cultura,
con una forma de vida distinta. En su personaje una mezcla de Jerry Lewis (su
juego con el cuadro de mandos), de Tati (la secuencia del zapato), de los Marx
(sus diálogos sin aparente sentido), Charlot y tantos otros cómicos del cine
norteamericano.
¿Hacia donde
se encamina? ¿Qué hacer en un mundo tan distinto y distante al suyo? En su
simpleza, en su bondad natural, provoca grandes catástrofes. No parece estar
hecho para el mundo.
Si Sellers es
un homenaje a muchos cómicos, existen otros que también lo tributan. Es el
caso de camarero borracho claramente salido de Stan Laurel. Hay una secuencia
fiel a él y a su compañero de tantas películas. Concretamente me refiero a la
escena de la comida. No es la única escena que se refiere a otro filme, así,
por ejemplo, la de la piscina que se abre debajo de los bailarines se mira en ¡Qué
bello es vivir!
(...) Edwards
se convierte en el hindú Sellers cuando le hace proclamar una serie de
palabras, que son todo el sentido del personaje y del filme: “me gusta que la
gente ría, que sea como los niños que tienen el corazón puro. ¿Conoces un
refrán de mi país? Es simple: Los viejos son sabios. Los niños tienen el
corazón puro”. Sí, la sociedad presentada en esa gran fiesta puede ser muy
sabia, ganar mucho dinero pero está falta de pureza en su corazón. No sabe lo
que es reír con la ilusión y el sentido de un niño.
(...)
La destrucción es el catalizador de las situaciones. Destrucción de las cosas,
de los elementos, de los individuos. Cuando el ser puro se enfrenta a la
falsedad del mundo todo tiembla, se desmorona. Es la peluca de la señora de la
casa o el cuadro impresionista (probablemente tan falso como la propia casa que
empieza a ceder aupada en una cimentación inútil) colgado en el servicio. Con
el personaje de Sellers las cosas viven, tienen más vida que todos los señorones
que hablan sin sinceridad, que ni siquiera se escuchan, pero que se alteran
cuando una voz suena más fuerte que otra o son incapaces de admitir la
presencia de unos “rusos” (ante el enfado de un pretendido general enfadado
porque “unos rusos van a invadir la casa”). Los objetos se vuelven contra
los seres. Las cosas adquieren vida propia. Dos seres distintos, tocados por la
ingenuidad y unos jóvenes se encargaran de dar la batalla a una realidad que
debe ser cambiada, que vive muerte en su aparente placidez.
La película es
un desencadenante de efectos cómicos. Desde la simple reducción de una escena
al absurdo hasta la presencia de múltiples situaciones: un perfecto desarrollo
de lo que significa una progresión cómica. Edwards seduce desde el comienzo
hasta llegar en las últimas consecuencias a desarrollar lo increíble: unos
rusos bailando, una señora peinándose constantemente, unos jóvenes que se
incorporan a la fiesta, un ¡elefante! bañándose, unos músicos que tocan sin
cesar, un productor buscando –y preguntándose- sobre el causante de tanto
destrozo, un camarero borrachín, gente tirándose a la piscina, alguien que
saca a una mujer de aquel jaleo haciendo que siga una botella... El jabón
espumoso no está en la pantalla sino fuera, la locura no es de los personajes
sino del mundo que nos rodea. No hacía falta insistir en ello cuando uno de los
personajes, al contestar a una llamada de teléfono, dice “esto es el
manicomio”.
(...) Edwards sigue confirmado su maestría. Su última película nos lo presenta como un auténtico hombre fuera del mundo que retrata, afín al personaje de Sellers, luchador empedernido, destructor de entuertos buscando siempre una fiesta sin doblez, sin sofisticación donde todos los que asistan sean capaces de reír y disfrutar, encontrar y recibir. Edwards es el autor de las fiestas por excelencia, algo que El guateque explica claramente.



