DUELO ENTRE DIOS Y EL DIABLO EN LA TIERRA DE LA GRAN PROMESA
Por Adolfo Bellido
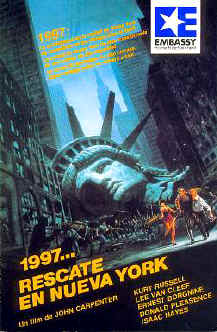 En
el cine de Carpenter la violencia y la sinrazón de unas acciones se proyectan
como norma y sentido de conducta de los habitantes de los Estados Unidos de América.
Un país nacido desde la mentira, el expolio, la avaricia, el asesinato...
En
el cine de Carpenter la violencia y la sinrazón de unas acciones se proyectan
como norma y sentido de conducta de los habitantes de los Estados Unidos de América.
Un país nacido desde la mentira, el expolio, la avaricia, el asesinato...
Si
algunas de sus primeras obras, sobre todo, parecen decantarse hacia una ideología
conservadora, en la línea de la “cruzada” que imperará en los años
ochenta (Asalto a la comisaría del
distrito 13, La noche de Halloween),
las que siguen (La niebla, La
cosa o 1977, rescate en Nueva York) hablarán con claridad sobre los
fantasmas que asolan, seducen, maltratan o angustian a los ciudadanos
norteamericanos. Desde ellas, incluso, Asalto...
o Halloween se abren a nuevos
significados. ¿Cuáles son estos?
Digamos
que en Carpenter la violencia que aparece en su cine no es más que un reflejo
de la existente en la sociedad en la que se vive y, por tanto, conoce. Algo
oculto, pero latente en la mentirosa felicidad de una sociedad plena en el
disfrute, en la bienaventurada creencia de habitar la tierra prometida. Bajo la
capa serena y festiva en la que viven sus habitantes se agazapan los monstruos
enrabietados que van engendrándose ante las sucesivas mentiras. Seres
endiablados, aparentemente pacíficos, en muchos casos conservadores del orden,
emergidos de las más terribles pesadillas y que desde la más “tierna”
infancia sólo han aprendido a odiar y arrasar lo que encuentran a su paso,
anulando el bondadoso sentido de un bien generalizado. Los monstruos pueden
presentarse en forma de un ser real o de una idea grupal que intenta acabar con
la fiesta sin fin con la que se pretende encubrir la verdadera maldad o las
culpas de unos actos.
No
es raro que los niños aparezcan (aunque cuando lo hacen en la mayoría de su
obra no tengan un marcado sentido principal) en casi todos los filmes de
Carpenter. Son seres que beben la violencia que se respira a su alrededor al ser
captada por ellos, haciéndose participes de su existencia, proclamación y
desarrollo. Si el protagonismo de los niños es elocuente en El
pueblo de los malditos, como exigencia de una “nueva” generación que
pretende crear un mundo sin “alma”, su presencia llena de horror las imágenes
de Halloween o de En
la boca del miedo, por citar sólo dos casos (pero podíamos vislumbrar lo
que ellos o sobre ellos se origina como cadencia o herencia en títulos como 1997... o La niebla). El
ejercito de niños uniformados en pareja que generan el horror en El
pueblo de los malditos es una reflexión sobre un mundo nacido (o educado)
sin sentimientos, que juega la carta (aparentemente de forma incomprensible) del
sentimiento. Somos –parecen decir esos niños- los herederos de un mundo
atroz, incapaces de ser destruidos por nuestros propios creadores, ante el
(discutible) amor que ellos sienten hacia nosotros (hay que fijarse bien en un
hecho del filme: una gran mayoría de esos niños han nacido en virtud del
dinero que un departamento, con el fin de estudiar tan extraño caso de seres
engendrados al mismo tiempo, entrega a las mujeres de la localidad que decidan
seguir adelante con los embarazos), pero nosotros (por el engaño al que hemos
sido sometidos, a la mentira incluso de un desinteresado amor) podemos destruir
sin problema a los nuestros y generar un nuevo estado donde seamos los
dominadores... o, de otra manera, los destinatarios del mal.
El
mal se extiende hacia todos los lugares y no puede ser atajado. ¿Por qué?
Simplemente porque el mal está dentro de los propios personajes, y por ellos ha
sido creado, experimentado. Un mal que aparece en forma de culpa, de progresión,
de egoísmo, de herencia. Unos niños representan el mal en El
pueblo de los malditos y un niño-payaso es el encargado de iniciar (y luego
más tarde de continuar) toda una larga serie de asesinatos en la placidez de
las noches festivas de Halloween. El mal parece ser incapaz de ser eliminado. El
mal o la existencia de una mala conciencia. A aquel niño, Carpenter, que iba al
cine de pequeño porque no le gustaba el mundo en que vivía, tampoco le gusta
hoy el mundo que ha heredado. La lucha entre el bien y el mal se agudiza. América
no es la tierra de la prosperidad, ni la felicidad, es un lugar donde parece
existir un cultivo (sembrado por sus propios habitantes) que dañará todo lo
que florezca a su alrededor.
Pero
el mal forma parte de la vida de unos seres, de los habitantes de las ciudades.
Y el mal genera el miedo y la violencia y el dolor y la muerte. Si Halloween
fue un éxito es porque abrió el cine de terror a una nueva forma
expresiva. De poca o ninguna entidad en la mayoría de los casos es la obra que
amamanta aquel lejano Carpenter. Pero Halloween
no tiene la culpa del nacimiento de los engendros que le sucedieron, ni tan
siquiera de la lista de los interminables Halloween
que siguieron. El primero de ellos en su final sin termino (la no destrucción
del asesino representante ante todo de una idea: no puede acabarse con la
existencia del mal) no se abría, en si misma, a la continuación de la serie.
Se pretendía demostrar que el mal no puede ser destruido. Y no puede serlo
porque ha sido creado, y alimentado, por los mismos que ahora lo persiguen. Un
mal que nace de lo más profundo y que suele fundirse con las malas conciencias
o con los remordimientos inútiles como le ocurre a las distintas mujeres
asesinadas... por su propia culpabilidad.
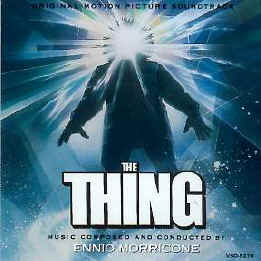 En
La cosa o Vampiros la existencia del mal implica esa realidad de su
existencia. En la primera el ser maligno pasa de unas a otros. Seres
aparentemente inocentes esperan el momento oportuno para mostrar su verdadera
entidad. Lo que parece ser no es realmente. La magnífica persecución (o cacería)
salvaje inicial de un perro vista desde un helicóptero posee un significado
mucho más profundo: el intento de eliminar un mal, que finalmente se aprestará
a tomar nuevas formas para poder dominar todo, encubierto bajo formas
diferentes. En Vampiros los
monstruosos seres de la noche han sido creados por el propio hombre (la propia
institución sacrosanta de la Iglesia, en su representación santa, depositaria
del bien y elevada, en principio, hacia Dios) en el ayer en un intento de
soberbia, de llegar a obtener los secretos del Universo y convertirse en sus
dominadores. La conversión del hombre en Dios en un aquí y no en un allá
prometido.
En
La cosa o Vampiros la existencia del mal implica esa realidad de su
existencia. En la primera el ser maligno pasa de unas a otros. Seres
aparentemente inocentes esperan el momento oportuno para mostrar su verdadera
entidad. Lo que parece ser no es realmente. La magnífica persecución (o cacería)
salvaje inicial de un perro vista desde un helicóptero posee un significado
mucho más profundo: el intento de eliminar un mal, que finalmente se aprestará
a tomar nuevas formas para poder dominar todo, encubierto bajo formas
diferentes. En Vampiros los
monstruosos seres de la noche han sido creados por el propio hombre (la propia
institución sacrosanta de la Iglesia, en su representación santa, depositaria
del bien y elevada, en principio, hacia Dios) en el ayer en un intento de
soberbia, de llegar a obtener los secretos del Universo y convertirse en sus
dominadores. La conversión del hombre en Dios en un aquí y no en un allá
prometido.
El
ser normal, el ciudadano medio, poco puede hacer ante esta lucha de siglos, ante
el poder de quienes quieren avasallar e imponer su desorden. Aunque saben que
deben pagar sus culpas. Es curioso, en este realizador que se define como ateo,
la presencia de tanto símbolo y elemento religioso, de la supremacía de un
sentido de culpabilidad (incluso de los otros) que invade a sus personajes. Es,
en definitiva, la lucha eterna entre el bien y el mal. El sentido de ciertos
seres que tratan de purificar unas culpas anteriores entra dentro de la
iconografía de Carpenter de una forma precisa.
En
La niebla los seres que habitan el
pueblo (perdido, oculto) de Antonio Bay esperan la llegada de algo de fuera y
del ayer que trata de ajustar, en el hoy, las afrentas sufridas por los
antepasados de los que hoy habitan el lugar. Alegoría terrible sobre la propia
creación y existencia del Pueblo Norteamericano, de sus orígenes repletos de
falsedades, de odios, de muertes. Unos niños (otra vez los niños) son los que
escuchan la extraña historia que se les cuenta y a la que nosotros,
espectadores, asistimos. Unos fantasmas del pasado reclaman aquello de lo que
fueron desposeídos y que probablemente en el mañana, a pesar del sacrificio inútil
de sus habitantes (especialmente del sacerdote), volverán a exigir en una próxima
venida. Una cadena incapaz de romperse,
El
poder aparece como signo del mal. Como su creador o depositario. Una forma de
mantener presos a los seres. Ocurre también con los títulos posteriores
surgidos después del paréntesis, aparentemente ilógico, formado por Christine,
Starman o Golpe en la pequeña
China. La ambigüedad de la primera de ellas resulta por momentos
desconcertante: el “obrero” -?- que escucha, al final, en una radio las
canciones generadoras del mal. 1977,
rescate en Nueva York aparece, en la era Reagan presentando un futuro hecho
de presentes dolorosos y fatídicos. Los habitantes de Nueva York, formados por
minorías aplastadas, viven enjaulados bajo la mirada lunática de sus
opresores. Un fantoche, un títere, al servicio de los poderes ocultos es el
propio Presidente. Ironía y mala uva es lo que destila esta singular obra que
pone en interrogante todos los mecanismos del poder. Es igual que le ocurre a la
continuación de este filme 2013, rescate
en L. A. realizada
quince años después desde planteamientos parecidos y con una clara propensión
a situarse en la frontera de ese género que el director tanto admira: el
western.
Pero,
esa resignación ante el poder, ese creerse a salvo de cualquier cosa porque se
vive en el mejor de los mundos, aparece en dos de sus películas menores, y
realizadas después del extraño cierre de la trilogía indicada en el párrafo
anterior. Son dos obras menores no por el tema, que es realmente importante,
sino porque la idea domina sobre la realización y quizás, en algún caso,
termine por arrinconar el propio sentido del filme o, a lo mejor, ocurre que la
idea se come al propio discurrir de las imágenes. Se trata de sermones
bienintencionados pero que inmediatamente explotan. Son vanas realidades o
formas de esconder la dinamita ideológica que generan las ideas que ambos
filmes encierran. Se trata de Están vivos
y de Memorias de un hombre invisible.
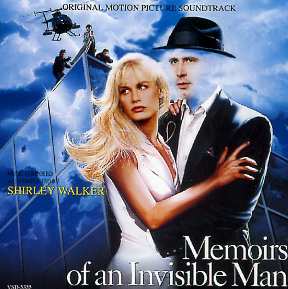 En
la primera, seres cadavéricos ocultan su verdadero rostro para asumir el
dominio de la nación. Los habitantes aparecen como personas incapaces de saber
lo que ocurre. Viven felices en su ignorancia, mientras que en los descampados
que rodean la ciudad viven los desplazados, las gentes sin casa.... La televisión
envía mensajes subliminales para adormecer a los receptores y obligarles a
aceptar las reglas impuestas por sus mandamases. Hay que aceptar lo que ellos
dicen y... obedecer sin saber que se obedece. Falsa felicidad, mentiras en
cadena, adormecimiento. Gran día la de Están vivos, que termina por desvanecerse en la segunda parte
reducida a un (uno más) planteamiento estilo western. Eso sí, bien rodado y
con ese humor socarrón del que siempre hace gala Carpenter (lo peor es cuando
el humor quiere ser piedra de toque y expansión de la propia película. Ahí
nuestro realizador termina escaldado): el chiste sobre la fuerza del
protagonista de El pueblo de los malditos,
en clara alusión a Superman, la cinefilia que se hace realidad a través de los
diálogos o de las películas que se emiten por televisión, los “homenajes”
o parodias de personajes reales y de filmes existentes en los dos Rescates. El siguiente filme, Memorias
de un hombre invisible, naufraga a pesar de su idea base (el intento de ser
gracioso por encima de todo): la mayoría silenciosa de los seres son invisibles
para el poder. Un pobre hombre –nuestro protagonista- al que “nadie”
conoce (es alguien inexistente, por tanto) accede a un programa secreto para
lograr un “arma” de gran utilidad: hacer posible la invisibilidad de los
humanos. La metáfora está clara: la invisibilidad (el protagonista de Están vivos ni tiene un nombre, ni un sitio para vivir) es
alcanzada por alguien que ya es invisible. No importa que no vuelva a
convertirse en un cuerpo. Al fin y al cabo nunca ha existido. Pero tal idea
dinamitadora termina por no ser más que un pequeño juego basado en dicha idea.
Buenas intenciones pero sin nada dentro.
En
la primera, seres cadavéricos ocultan su verdadero rostro para asumir el
dominio de la nación. Los habitantes aparecen como personas incapaces de saber
lo que ocurre. Viven felices en su ignorancia, mientras que en los descampados
que rodean la ciudad viven los desplazados, las gentes sin casa.... La televisión
envía mensajes subliminales para adormecer a los receptores y obligarles a
aceptar las reglas impuestas por sus mandamases. Hay que aceptar lo que ellos
dicen y... obedecer sin saber que se obedece. Falsa felicidad, mentiras en
cadena, adormecimiento. Gran día la de Están vivos, que termina por desvanecerse en la segunda parte
reducida a un (uno más) planteamiento estilo western. Eso sí, bien rodado y
con ese humor socarrón del que siempre hace gala Carpenter (lo peor es cuando
el humor quiere ser piedra de toque y expansión de la propia película. Ahí
nuestro realizador termina escaldado): el chiste sobre la fuerza del
protagonista de El pueblo de los malditos,
en clara alusión a Superman, la cinefilia que se hace realidad a través de los
diálogos o de las películas que se emiten por televisión, los “homenajes”
o parodias de personajes reales y de filmes existentes en los dos Rescates. El siguiente filme, Memorias
de un hombre invisible, naufraga a pesar de su idea base (el intento de ser
gracioso por encima de todo): la mayoría silenciosa de los seres son invisibles
para el poder. Un pobre hombre –nuestro protagonista- al que “nadie”
conoce (es alguien inexistente, por tanto) accede a un programa secreto para
lograr un “arma” de gran utilidad: hacer posible la invisibilidad de los
humanos. La metáfora está clara: la invisibilidad (el protagonista de Están vivos ni tiene un nombre, ni un sitio para vivir) es
alcanzada por alguien que ya es invisible. No importa que no vuelva a
convertirse en un cuerpo. Al fin y al cabo nunca ha existido. Pero tal idea
dinamitadora termina por no ser más que un pequeño juego basado en dicha idea.
Buenas intenciones pero sin nada dentro.
Uno
de los castillos donde se alberga el mal es, pues, en el poder, en la maldad de
un sistema o de unas organizaciones, en principio amorfas o hechas por el bien,
que terminan cómodamente asentadas en sus necesidades de dominar y sepultar
todo lo que redunde en contra de su forma de actuar o enriquecerse. Pienso que
los grandes núcleos del poder, vengan de donde vengan, han sido objeto de
presencia en el cine de Carpenter. Manejos para acallar conciencias, para
enriquecerse los que se encuentran en la cúspide o ascienden hasta ella.
El
bien a veces se encierra en su fanatismo para luchar contra el mal (Halloween,
Están vivos, La cosa, La niebla) o la lucha contra el mal se ejerce por
seres dotados de otros elementos malignos. La pandilla de jóvenes fascinerosos
de 1997... no es mejor que muchos de
los policías de la comisaría del distrito 13, el héroe de los dos rescates
es una especie de “apestado” asesino, ladrón... o el grupo
contra-vampiros (salido claramente de Grupo
salvaje) no es mejor que el de los vampiros. ¿Es pues una lucha entre el
bien y el mal? Si lo es, se desarrolla en términos desiguales, incluso las
propias Iglesias poseen una presencia demoníaca (en La
niebla la Iglesia presenta un intento –tan fracasado como en Sleepy Hollow de Burton- de parar, resistir al mal, inútil en
cuanto el mal está dentro como ocurre en En
la boca del miedo o El príncipe de
las tinieblas), encauzada incluso por los propios representantes de Dios en
la tierra (el Cardenal Alba –nombre irónico en si mismo- que intenta buscar a
los vampiros para que le transmitan su inmortalidad o el sacerdote de La
niebla predecesor de unos familiares malignos que intenta –en vano-
redimir con su muerte la culpabilidad de aquellos). Iglesias negras, ortodoxas
con sus mastines defendiendo al diablo, con sus pasadizos y misterios encerrados
tras sus pesadas puertas... Dios y el diablo en un mismo lugar enfrentados,
tratando de vencer en un duelo repetido aquí y allá. Negras sombras intentando
anular los poderes del mal, sin lograr realmente ningún triunfo destacado. No
es raro (aunque haga alusión a otra cosa) que uno de los guiones de nuestro
director, para una película del “oeste”, se titulara El
diablo y lógico, además, la presencia de su corte de vampiros o de
fantasmas (su última película, a punto de estreno se titula Fantasmas
de Marte.
Se
buscará al mal pero se esconde y vuelve a aparecer donde menos se le espera. He
ahí la osadía de los finales de Halloween,
La niebla, El pueblo de los malditos (distinto
al de la novela y al de la película inglesa al igual que pasa con La
cosa), Vampiros o... de En la boca
del miedo, una de las obras más “absorbentes” de Carpenter en su
aparente sin sentido. La violencia se produce, y el mal en si, por quienes les
interesa que ésta estalle. O mejor ¿qué le gusta al público? ¿La violencia,
el terror por el terror...? Pues, como es así, vamos a dárselo a nuestros
“queridos” lectores o espectadores. La violencia, el terror se crea en el
filme por los relatos de un escritor de género, cuya única base es vender,
arrastrar con su bazofia literaria (luego convertida en cine) a millares y
millares de persona. Pero, ¿qué es En la
boca del miedo? ¿acaso el relato de un loco o el del último cuerdo? Acaso
sea el pensamiento de alguien que revive su propia locura o puede ser que el último
ser vivo sobre la tierra trate de saber la razón de su destino. Impecable película
sobre el mal, sobre su poder, sobre la negación de un mundo sereno, bello...
Quizás sea en ese filme y en Vampiros (y
en La niebla y en La cosa) donde aparecen las imágenes más impactantes de su cine.
Por ejemplo, esa llegada “siniestra” al pueblo primero encontrando a unos
extraños ciclistas en una carretera oscura (¿inexistente?) y luego atravesando
un largo túnel, o el intento de huida del pueblo con la llegada siempre al
mismo lugar (ese tiempo que siempre es –o parece- el mismo), o la “jauría”
de niños con sus bocas manchadas de sangre, o el extraño hotel (o la diabólica
iglesia), que parece reproducir las páginas del nuevo libro llamado también En
la boca del miedo o la última proyección (¿para el último habitante?) a
la que acude Sam Neill para ver unas imágenes de En
la boca del miedo y en la que se reproducen unos momentos vividos con
anterioridad o, en fin, la repetitiva presencia del policía sanguinario
repitiendo siempre su misma misión (la que le concede un libro o una película).
En
la boca del miedo se interroga sobre muchas cosas a través de sus
alucinadas imágenes. En especial esa negativa a acatar el mal como tal –o la
sin razón-, inútil en cuanto el resto de la humanidad lo ha acatado. ¿No es
la propia metáfora de un Carpenter enfrentado a su propio cine? Posiblemente,
pero también lo es que le interesa, ante todo, ahondar en las raíces del mal,
en su funcionamiento. Poco se puede hacer si el mal ha ganado la batalla. No
obstante la luz, desde algún lado, probablemente comience a barrer a las
sombras. O a lo mejor ocurra que en este duelo ocurrido en el Imperio y que ha
arrastrado a todos cuantos viven bajo su (obligada) protección ya ha habido un
ganador. De todas formas, como en el Imperio Romano, en su caída, los bárbaros,
vengan de donde vengan, traerán una forma de existencia que comience a segar la
oscuridad.
El
cine de Carpenter es personal e intransferible. No sé si es un depositario del
clásico cine B de ayer. Si sé que se trata de una obra densa y con altibajos,
que se abre arropada por el fantástico o el terror a las dudas en las que vive
el ser humano, a la lucha que en todo momento y lugar se mantiene entre el
(hipotético) bien y el (expansivo) mal, símbolo de terror y de desesperanza
frente a un futuro poco prometedor.



